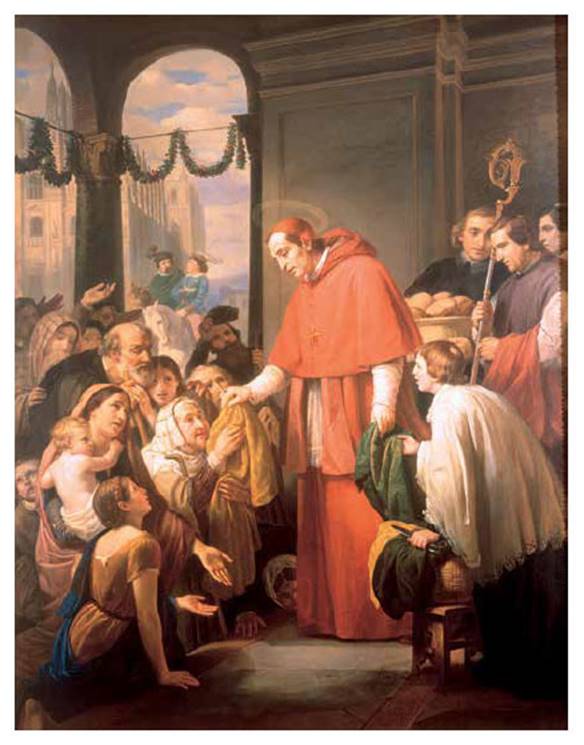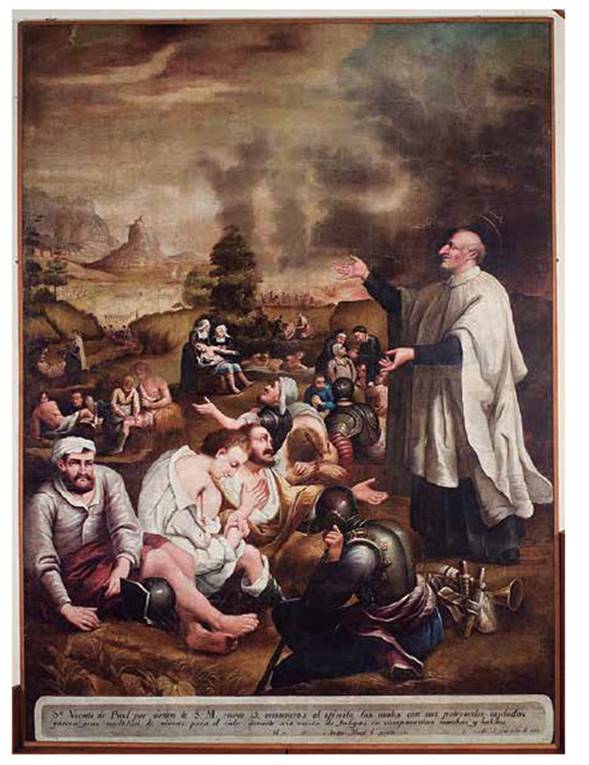En este artículo me propongo analizar un conjunto de imágenes realizadas en el contexto
de las pugnas más álgidas entre el Estado y la Iglesia que se dieron en México durante
el siglo XIX, en las cuales se representa la práctica social de la caridad. La primera
parte se ocupa de una serie de pinturas e impresos en calendarios y revistas ilustradas
que revelan el interés que suscitó el establecimiento de las Hermanas de la Caridad
y de las Conferencias masculinas de la Sociedad de San Vicente de Paul, estas últimas
como una respuesta de los civiles a los problemas de la pobreza y los estragos del
capitalismo. En la segunda parte se examina el papel que tuvieron las mujeres en el
ejercicio de la caridad, ya fuera como afiliadas a las Conferencias femeninas de la
Sociedad de San Vicente de Paul o como laicas activas, y su representación en la pintura,
partiendo de la premisa de que ofrecen una visión politizada de la intervención femenina,
como agencia moral, en la formación del Estado-nación. En el estudio de las imágenes
me interesa destacar las tensiones raciales, sexuales y de clase; así como la secularización
paulatina del tema de la caridad y su dimensión política y simbólica, una característica
de la cultura visual y literaria en la modernidad.
Las Hermanas de la Caridad y las Conferencias masculinas de la Sociedad de San Vicente
de Paul
Vedlas… que pasan en la noche umbría,
y atraviesan las calles silenciosas,
como luces fantásticas, dudosas,
son la salud, la vida y el consuelo,
que implora la doliente humanidad
ANSELMO DE LA PORTILLA, 1844
En el Semanario
de
las
Señoritas
Mejicanas.
Educación
científica, moral
y
literaria
del
bello
sexo, impreso en 1841 por Vicente García Torres, se publicó un artículo traducido del
francés sobre las Hermanas de la Caridad,1 ilustrado con una litografía en la que aparece una de ellas socorriendo a una mujer
enferma acompañada de su hija en un escenario que difícilmente podríamos calificar
de humilde (Fig. 1). Así lo muestran el sillón mullido en el que se hallan la enferma y la religiosa,
el cuadro que cuelga en la pared y la vestimenta y el acicalado peinado de la niña
y la madre. Las publicaciones de este género, dirigidas a las mujeres de las clases
media y alta, ofrecían textos de literatura, historia, ciencias naturales, geografía
y religión, además de útiles consejos para desempeñar los papeles de buenas madres,
esposas e hijas que pretendían instruir y guiar la conducta moral de sus lectoras.
1.
Anónimo, Las Hermanas de la Caridad, siglo XIX, litografía en el Semanario de las Señoritas Mejicanas, t. 2, 13 de julio de 1841 (México: imprenta de Vicente García Torres), 266. Hemeroteca
Nacional de México. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia. Archivo Fotográfico Manuel
Toussaint, IIE-UNAM (en adelante AFMT).

En este sentido, el artículo “Hermanas de la caridad” exaltaba la labor de esta congregación
de origen francés, fundada en 1640 por san Vicente de Paul en París, y describía las
numerosas tareas filantrópicas que realizaban en diferentes partes del mundo con niños,
mujeres, ancianos, enfermos, presos y “dementes”, destacando la humildad y la entrega
con las que ejercían sus funciones como enfermeras en las dolencias físicas y espirituales
y de instructoras comprometidas con la niñez, pese al elevado rango al que generalmente
pertenecían. Se trataba de un artículo, como todos los que se dirigían a las mujeres
en estas ediciones, que tenía la intención de “cultivar”, pero sobre todo de “conmover”
la sensibilidad del público femenino, pues para ese momento la congregación de las
Hermanas de la Caridad no se había establecido aún en México. Fue hasta 1842 cuando
el médico Manuel Andrade y Pastor y la condesa María Ana Gómez de la Cortina iniciaron
los trámites para su instalación en el país.2
Entre 1833 y 1836 Andrade residió en París, a donde se había trasladado para perfecccionar
sus estudios en medicina. Ahí, durante sus prácticas en los hospitales, tuvo la ocasión
de observar “los benéficos auxilios y los consuelos que prodigaban las hijas de San
Vicente de Paul, las Hermanas de la Caridad, a los enfermos […] con sus tiernos cuidados
y sus palabras de dulzura, tranquilizaban y animaban los espíritus de los pacientes,
ofreciendo así una curación moral”.3 Y ahí también fue testigo de la creación de la primera Conferencia de la Sociedad
de San Vicente de Paul formada por un grupo de jóvenes católicos (sólo hombres) preocupados
por la creciente secularización del mundo moderno y por el anticlericalismo que había
desatado la Revolución francesa. Este grupo de jóvenes piadosos decidió consagrarse
a las obras de caridad para fortalecer su fe y, al mismo tiempo, auxiliar a los indigentes
que pululaban en la ciudad, víctimas de los estragos de la revolución industrial y
del capitalismo. Su método consistía en reunirse para orar y deliberar cuáles serían
los hogares de familias necesitadas que visitarían para llevarles socorro material
y espiritual. Pronto, a estos grupos se les dio el nombre de Conferencias, mismas
que se propagaron bajo el nombre de Conferencias de la Sociedad de San Vicente de
Paul en memoria de las obras caritativas de este santo; si bien, las Conferencias
se mantuvieron como organizaciones laicas independientes.4
Diez años más tarde, ya de vuelta en México, Andrade promovió las gestiones ante el
gobierno para que la congregación de las Hermanas de la Caridad se estableciese en
el país y, pese a la proverbial lentitud de la administración, el general Vicente
Canalizo, entonces presidente de la República, aprobó con presteza el decreto de su
asentamiento en todo el territorio nacional el 9 de octubre de 1843. Es probable que
para ello haya influido el interés particular que en este asunto tenía la condesa
De la Cortina, quien, según Bernardo Copca, su biógrafo y uno de sus albaceas, después
de leer la descripción que Walter Scott hiciera de las Hermanas de la Caridad en un
pasaje de El
pirata, “como si la hubiese herido un destello del cielo, el ingreso a México de este instituto,
fue la idea única que la predominó”.5 Sin duda, las diligencias de Andrade poco efecto hubieran tenido sin el apoyo decidido
de María Ana, quien solventó los gastos que supuso el traslado y el establecimiento
en la Ciudad de México de aquellas religiosas. A su iniciativa se sumaron otras señoras
de la antigua nobleza colonial como las hermanas Faustina y Julia Fagoaga, sobre todo
la última, con quien la condesa había colaborado en otras empresas de beneficencia,6 y quien sería una de las primeras mexicanas en tomar el hábito de las hermanas vicentinas,
junto con Ana Moncada.7
El 4 de noviembre de 1844 la fragata española Isis arribó al puerto de Veracruz con once Hermanas de la Caridad acompañadas de dos padres
vicentinos.8 Andrade se reunió con ellas en Puebla para acompañarlas en su trayecto a la Ciudad
de México, en donde:
una multitud entusiasta salió a recibirlas hasta el Peñón, y las acompañó por todo
el camino y las calles de la capital, hasta que al medio día entraron en el palacio
arzobispal, donde fueron recibidas por el Ilmo. Sr. Arzobispo […] Entraron todos al
salón de etiqueta, bajo cuyo dosel estaba colocado un lienzo con S. Vicente de Paul,
representado en el pasaje de recoger los niños de entre los escombros de la miseria.
Allí se ordenó la procesión, que luego salió por la puerta del costado del arzobispado,
a la iglesia de Santa Teresa la Antigua, donde descubierto el Divinísimo, el prelado
[…] entonó el Te
Deum, que prosiguieron las monjas carmelitas […] bendijo el mismo prelado a sus nuevas
hijas con el Sacramento […] y todos regresaron al mismo palacio donde se sirvió un
espléndido almuerzo.
A las tres de la tarde fueron conducidas las Hermanas a la casa de la Sra. Cortina,
que tanta parte ha tenido en su venida y establecimiento.9
Poco le duró, sin embargo, el gusto a la condesa De la Cortina, pues dos años después
murió el 6 de enero, vistiendo el hábito de las Hermanas de la Caridad y legando a
la congregación la suma nada despreciable de 162 000 pesos.10 Andrade no tuvo mejor suerte, falleció el 9 de junio de 1848 víctima de una fiebre
tifoidea que contrajo visitando a la “desgraciada familia del general Juan Pérez”,
como socio de san Vicente de Paul.11
Si antes de su llegada la prensa había despertado en la opinión pública un genuino
interés por las Hermanas de la Caridad, luego del aviso de su inminente llegada al
país, los diarios empezaron a anunciar la venta de publicaciones que narraban la historia
de la congregación, sus reglas y encomiables obras. Por ejemplo, el Sétimo [sic] Calendario
de
Abraham
López, arreglado
al
meridiano
de
México, antes
publicado
en
Toluca
para
el
año
de
1845 incluía un grabado de hechura popular de una religiosa de esta congregación (Fig. 2) y un breve relato dedicado a ellas en el que, con agudeza, el autor comparaba a
estas religiosas con las monjas recluidas de por vida, sin ninguna función social,
a veces sin vocación y que desde la época colonial y hasta entonces habitaban los
conventos mexicanos:
Qué diferencia de nuestras antiguas monjas que pronuncian muchas veces sus votos por
compromisos particulares […] y cuando el tiempo ha descorrido las circunstancias que
las obligaron a un acto involuntario ¡qué de arrepentimientos! Qué vida tan triste
[…] estos establecimientos no presentan ningún auxilio para los desgraciados, sino
tal parece que se calcularon para el bien particular de las que viven en su recinto:
las Hermanas de la caridad todas son para el bien de sus semejantes.12
2.
Anónimo, Hermana de la Caridad, siglo XIX, grabado, en Sétimo [sic] Calendario de Abraham López, arreglado al meridiano de México, antes publicado en Toluca para el año de 1845 (México: imprenta de Vicente García Torres), portada y s.p. Biblioteca del Instituto
de Investigaciones Históricas-Fondo Antonio Alzate, UNAM. Reprografía: Ricardo Alvarado
Tapia, AFMT.

La tendencia liberal del texto se manifiesta en la postura negativa sobre la clausura
y la nula utilidad social de los conventos (que, por cierto, habían visto mermada
considerablemente su población en el siglo XIX) nos lleva a considerar como autor
del artículo al mismo Abraham López, pues los calendarios que publicó entre 1838 y
1855 se caracterizaron por registrar y comentar desde una perspectiva crítica los
sucesos políticos y culturales más destacados del acontecer nacional.13 Por otra parte, la cita permite también calibrar la novedad que debió haber producido
entre los habitantes de la ciudad la presencia de las Hermanas de la Caridad en las
calles, los colegios y los hospitales, habituados a concebir a las monjas sólo en
reclusión; así como la de los estatutos de la congregación, que les concedían la facultad
de renovar o renunciar a los votos cada año; a diferencia de las religiosas de todas
las órdenes establecidas hasta entonces en el país que los juraban a perpetuidad.
Apenas instaladas en una casa que De la Cortina les cedió en la calle del Puente del
Monzón, las Hermanas de la Caridad iniciaron sus actividades en algunos hospitales
de la Ciudad de México y abrieron una escuela gratuita para niñas en la planta baja
del domicilio que habitaban, antes de asentarse definitivamente en el colegio de Las
Bonitas en 1847.14 Las obras que llevaban a cabo en los hospitales y su labor como instructoras les
ganaron la simpatía de la sociedad y pronto se convirtieron, tanto ellas como san
Vicente de Paul, su patrono titular, en tema de litografías y grabados publicados
en revistas lujosas. Ejemplo de ello es La
Ilustración
Mexicana, que reprodujo en 1851 (Fig. 3) una copia de la conocida pintura La
muerte
de
una
Hermana
de
la
Caridad del artista francés Isidore Pils (Fig. 4), fechada en 1850, en la que un numeroso grupo de indigentes, encabezados por una
madre acompañada de sus hijos y por otras dos mujeres de un estrato social diferente,
asiste al lecho de muerte de su protectora en una imagen que evoca las solemnes composiciones
neoclásicas sobre la muerte de los grandes personajes históricos y religiosos. Así,
las hermanas lazaristas y su santo patrono se convirtieron en un tema recurrente en
las artes gráficas (tanto en suntuosas revistas como en modestos calendarios que se
propagaron con amplitud en todas las clases sociales) y, en menor medida, en la pintura.
3.
Litografíade José Decaen, copia del cuadro de Isidore Pils, La muerte de una Hermana de la Caridad, en La Ilustración Mexicana (México: imprenta de Ignacio Cumplido, 1851), entre las páginas 256 y 257. Colección
de María José Esparza Liberal. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia, AFMT.

4.
Isidore Pils, La muerte de una Hermana de la Caridad, 1850, óleo sobre tela, 2.41 × 3.05 m. Museo de los Agustinos, Toulouse, Francia.

Para complementar la obra social que las Hermanas de la Caridad realizarían en México,
en 1844 Andrade inició también los trámites para que se establecieran en el país las
Conferencias masculinas como él las había conocido en París. El 15 de septiembre de
1844 se fundó una primera asociación a la que se nombró Sociedad de San Vicente de
Paul y el 15 de septiembre de 1845 el Consejo general de París “acordó la agregación
de la Asociación de México a la Sociedad de San Vicente de Paul, con el carácter de
Conferencia” con la adopción del reglamento francés.15 Enseguida se procedió a la votación de los funcionarios, resultando electos, como
presidente, el obispo in
partibus de Tanagra y arcediano de la Catedral Metropolitana, Joaquín Fernández Madrid; como
vicepresidente, Andrade; y como secretario, Pedro Rojas. El gobierno puso bajo su
cuidado el hospital de Mujeres Dementes y el arzobispado les cedió un local para celebrar
las sesiones e instalar las oficinas de la sociedad en la iglesia del antiguo hospital
del Espíritu Santo.16
En el coro del sagrario metropolitano, la parroquia más importante de la Ciudad de
México, se encuentra un óleo de generosas dimensiones de formato vertical rematado
en arco, firmado por Severiano Hernández y fechado en 1849 (Fig. 5).17 Es muy probable que esta pintura haya sido comisionada por los miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paul a manera de imagen fundacional y como un tributo a la memoria
del infatigable Andrade, fallecido apenas un año antes.
5.
Severiano Hernández, La obra de san Vicente de Paul, 1849, óleo sobre tela, 3.56 x 2m. Sagrario Metropolitano, Ciudad de México. Foto:
Eumelia Hernández Vázquez, Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, UNAM.

El cuadro se halla en el paso entre la pintura colonial y la pintura de mediados del
siglo XIX de temas hagiográficos, anterior al apogeo de la escuela de Pelegrín Clavé,
el maestro catalán contratado en 1845 por la Academia de San Carlos para dirigir el
ramo de pintura.18 Pero lo que resulta novedoso en la imagen de Hernández es la solución iconográfica
que combina la alegoría con el género religioso, el costumbrista y el retrato. Es
una obra que bien pudo servir de modelo, a su vez, a José Salomé Pina, discípulo de
Clavé, para la realización del óleo San
Carlos
Borromeo
repartiendo
limosna
al
pueblo, hoy en el Museo Nacional de Arte de México, con el que ganó la pensión para estudiar
en Europa en 1853.
Sobre un fondo que simula un palacio francés del gusto clasicista del siglo XVII,
con columnas dóricas, friso, triglifos, arcos y una elaborada herrería, se halla
la figura de san Vicente de Paul en el centro de la composición, de pie en un cirro,
levantando el brazo derecho en señal de protección a la vez que de exhorto y acompañado
de dos infantes (tal como lo representa la iconografía que le es peculiar, por la
asistencia que le brindaba a la niñez). Su presencia protagónica domina las escenas
celestes y terrenas que suceden a su alrededor. A la izquierda asoma la luz del Espíritu
Santo en un rompimiento de gloria que “ilumina” las acciones benéficas del santo;
detrás de éste se halla un religioso vicentino asistiendo a un moribundo y una mujer
con un niño en brazos.
En la parte inferior, el artista distribuyó las tareas de la comunidad lazarista mexicana
en dos partes: por un lado, representó en plena actividad a los miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paul y, por otro, a las Hermanas de la Caridad. En el extremo izquierdo
(Fig. 6), dos jóvenes vestidos con pulcritud y elegancia auxilian a una numerosa familia
menesterosa; uno de ellos socorre a la madre cubierta con un rebozo roto y con un
bebé en los brazos a quien le entrega un vale remitido por la conferencia, el parecido
de éste con una litografía de Manuel Andrade (Fig. 7) lleva a identificarlo como un retrato. En el primer plano, el otro joven (con seguridad
también un retrato) ha llevado el alimento a una niña que, vestida con falda de castor
remendada, lo ofrece en una charola a sus hermanos, vestidos con harapos, y a su padre
enfermo (con el rostro demacrado y las ropas y los zapatos estropeados en señal de
su miseria).
6.
Severiano Hernández, detalle de La obra de san Vicente de Paul.

Foto: Eumelia Hernández Vázquez.
7.
Casimiro Castro, litografía de José Decaen, Manuel Andrade, en La Ilustración Méxicana, t. I (México: imprenta de Ignacio Cumplido, 1851), entre las páginas 4 y 5. Colección
de María José Esparza Liberal. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia, AFMT.

En el extremo derecho (Fig. 8), dos Hermanas de la Caridad se ocupan de su misión, la primera en asistir a una
anciana que intercambia un vale por un jarro y una botella con una poción medicinal
(es probable que se trate, igualmente, del retrato de la superiora Agustina Inza);
y la segunda, en atender a tres niñas indigentes, vestidas de manera humilde, pero
digna: una va cubierta por un rebozo y la otra por un tápalo, aunque ambas están descalzas:
la primera lleva en la mano un papel con las vocales escritas; la siguiente, un cuadernillo
con el título “Libro segundo”; y la tercera baja la mirada para leer un libro. La
secuencia del proceso de aprendizaje resulta, pues, evidente.
8.
Severiano Hernández, detalle de La obra de san Vicente de Paul.

Foto: Eumelia Hernández Vázquez.
La pintura de Hernández trata de evocar las labores vicentinas de las siete obras
de misericordia corporales y espirituales que recomendaba la Iglesia19 y la moderna noción de la incidencia de la identidad católica en el mundo contemporáneo:
por una parte, la participación activa de los civiles representada por Andrade y su
compañero como miembros de una conferencia; y, por otra, las congregaciones religiosas,
representadas por el misionero vicentino que auxilia a un moribundo y por las Hermanas
de la Caridad, que aquí figuran en su doble papel de enfermeras e instructoras de
la niñez desvalida. En este sentido, las escenas aluden a su trabajo en los hospitales
y en las escuelas gratuitas para niñas que, como ya se apuntó, las religiosas abrieron
inmediatamente después de su llegada a la Ciudad de México. Entre enero y marzo de
1845, varios periódicos de la capital insertaron el aviso que anunciaba su apertura:
Las hermanas de la caridad se esmeran en dar a sus discípulas una educación cristiana,
civil y doméstica; su gran cuidado se dirige a inspirarlas el santo temor y amor a
Dios; una tierna afección, respeto y obediencia para con sus padres y superiores;
la amabilidad y cortesía para con todos. Las enseñan a leer, escribir, la gramática
castellana, la ortografía y la aritmética; en la inteligencia de que la enseñanza
religiosa constituye su ocupación principal. Las imponen también en toda clase de
labores de manos; como hacer medias, tirantes, doblones y elásticos; a marcar, coser,
etc., bordar en blanco, sedas, algodón, felpillas y en oro; así como lo que respecta
a abalorios […] y algunas otras obras de agrado y utilidad.20
Como se ha señalado, la obra de Hernández se ubica en la tradición de la pintura colonial
de representaciones hagiográficas, visible en la producción de artistas como José
Juárez, como se puede observar en Milagros
del
beato
Salvador
de
Horta (Fig. 9), cuya composición parece derivar del prestigioso modelo de Los
milagros
de
san
Francisco
Javier de Peter Paul Rubens (Fig. 10).21 Es muy probable que esta obra en específico le haya servido de inspiración a Hernández
(la pintura de Juárez se hallaba en una de las escaleras del convento de San Francisco
en la Ciudad de México),22 pues es claro que ambas forman parte del mismo modelo barroco que para 1849 resultaba
un tanto “arcaizante”: la incorporación de diferentes escenas distribuidas en el campo
pictórico, el rompimiento de gloria y la manipulación arbitraria del espacio y el
orden temporal y narrativo de la representación, son todos ellos rasgos propios de
una estética barroca muy lejana de las representaciones hagiográficas del siglo XIX,
en concreto de las que, desde la óptica del nazarenismo, el catalán Pelegrín Clavé
trabajaría con sus discípulos en la Academia de San Carlos. Y como ejemplo de ello
puede compararse la composición de La obra de san
Vicente
de
Paul (Fig. 5) con la pintura ya mencionada que trata igualmente el tema de la caridad asociada
a las acciones de un santo: San
Carlos
Borromeo
repartiendo
limosna
al
pueblo, de Pina (Fig. 11), presentada en la VI exposición de la Academia.
9.
José Juárez, Milagros del beato Salvador de Horta, siglo XVII, óleo sobre tela, 3.99 × 3.25 m. Museo Nacional de Arte-INBA. Reproducción
autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

10.
Ignatius Cornelius Marinus a partir de una pintura al óleo de Peter Paul Rubens, Los milagros de san Francsico Javier, ca. 1615-1639, grabado, 57.2 × 44.6 cm. © The Metropolitan Museum of Art— http://www.metmuseum.org. The Elisha Whittelsey Collection 51.501.7134.

11.
José Salomé Pina, San Carlos Borromeo repartiendo limosna al pueblo, 1853, óleo sobre tela, 2.83 × 2.12 m. Museo Nacional de Arte-INBA. Reproducción
autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.
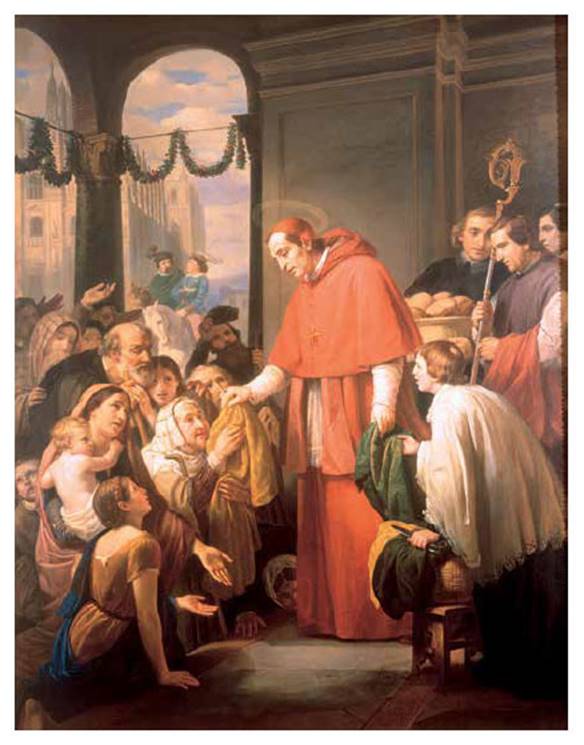
La solución compositiva que adoptó Hernández no desmiente su inspiración en la pintura
barroca en pleno siglo XIX con todo y que el arreglo iconográfico parezca innovador,
e incluso moderno en el ámbito mexicano, al combinar la alegoría con el género religioso,
el costumbrista y el retrato, representando a los personajes con trajes contemporáneos
y con una clara intención realista tanto en la exposición de la pobreza y el sufrimiento
de los protegidos por la misión lazarista como en su labor educativa. Las divergencias
con el San
Carlos
Borromeo de Pina resultan evidentes: el obispo de Milán, a diferencia del santo francés, no
se halla sobre las nubes sino bien plantado en la loggia de su palacio, ayudado por su séquito y repartiendo pan y telas a un numeroso grupo
de indigentes compuesto por mujeres, ancianos y niños, todos ellos víctimas de la
peste. La vista de la catedral de Milán sirve de fondo a la escena, comentada por
un par de caballeros que cabalgan en un plano intermedio entre la escena principal
y la construcción religiosa.23 Si bien ambas pinturas poseen dimensiones similares, la de Pina se centra, en contraposición
a la de Hernández, en un acontecimiento único que monopoliza la atención del espectador
y deja fuera toda alusión a lo sobrenatural.
En poco tiempo, la congregación de las Hermanas de la Caridad y las Conferencias se
extendieron a diferentes ciudades del país. En Puebla, a donde habían llegado al mismo
tiempo que a la Ciudad de México, las Hermanas se hicieron cargo desde el 17 de julio
de 1846 del antiguo hospital de Niños Expósitos de San Cristóbal,24 que funcionaba desde 1703;25 y, más tarde, del colegio de San Vicente de Paul para niñas y señoritas.26 En 1858 el poblano José María Medina remitió a la XI Exposición de la Academia de
San Carlos una pintura bajo el título de Interior
del
hospital
de
San
Cristóbal, ocupado
por
los
niños
expósitos
de
Puebla (Fig. 12).27 La crítica capitalina fue implacable con la obra de este pintor de provincia que
no manifestaba en sus composiciones el dominio de la perspectiva en la representación
de los interiores arquitectónicos, una asignatura que desde 1855 formaba parte del
plan de estudios de la clase de paisaje, bajo el magisterio del italiano Eugenio Landesio
en la Academia de San Carlos. El periodista se expresaba en los términos siguientes:
No podemos entrar en un análisis de su ejecución artística, porque se conoce a primera
vista que su autor sólo es aficionado y la crítica no tiene lugar en las cosas que
se hacen líricamente, mas a juzgar por las cualidades que destella el Sr. Don José
Medina en sus cuadritos, creemos que aplicando los preceptos del arte en el género
al que se dedica, obtendrá felices resultados, y en el año entrante nos detendremos
con gusto delante de otras producciones que nos regale su talento.28
12.
José María Medina, Interior del hospital de San Cristóbal, ocupado por los niños expósitos de Puebla, 1858, óleo sobre tela, 53 × 66.5 cm. Colección particular. Foto: Angélica Velázquez
Guadarrama.

Sin duda, la crítica dejaba fuera la originalidad del tema representado: la vista
interior del hospital (un género en el que los pintores poblanos habían sido precursores),
con la presencia de dos Hermanas de la Caridad al cuidado de una docena de infantes,
una sentada a la mesa y ocupada en alimentar a un niño y otra de pie en el corredor
cargando a uno de ellos y llevando de la mano a otro más. A la izquierda se observa
el dormitorio con las cunas cubiertas por lienzos blancos y a la derecha, sobre el
marco de una puerta, una pintura con la imagen de san Vicente de Paul.
Sin duda, durante la década de 1850 la proliferación de las Conferencias y el paulatino
crecimiento de la comunidad vicentina en el país29 provocó una demanda considerable de imágenes asociadas a la figura de san Vicente
de Paul y como muestra de ello se puede citar, además del cuadro anterior, una copia
que el veracruzano José Justo Montiel realizó del San
Vicente
de
Paul de Madrazo30 y la serie de seis lienzos que representaban la vida de este santo ejecutada por
él mismo a solicitud de los padres vicentinos de la ciudad de León, Guanajuato, la
cual fue expuesta, también con pésima fortuna crítica, en los salones de la Academia
en la IX exposición de 1856.31
De las 12 telas que los lazaristas le encargaron, Montiel realizó seis y actualmente
sólo se conoce el paradero de dos de ellas, firmadas y fechadas en 1852, las cuales
representan a san Vicente y a Ana de Austria presidiendo una asamblea eclesiástica
y al mismo santo implorando la misericordia divina en el campo de batalla. Ambas se
conservan ahora en el Museo de Arte del Estado de Veracruz y forman parte de la colección
del Gobierno del Estado de Veracruz.32 Para la ejecución de las seis pinturas Montiel tomó como modelo los grabados de las
11 pinturas que los padres de san Lázaro de París habían encomendado a diferentes
artistas entre los que se encontraban Jean-François de Troy, Jean Restout, Louis Galloche
y Jean-Baptiste Féret y fueron colocadas en 1732 en la capilla del leprosario que
ocupaba la congregación en el faubourg Saint Denis en París. En 1737, en ocasión de la canonización de san Vicente de Paul,
Antoine Herisset grabó las pinturas en cobre a partir de los dibujos de Nicolas Bonnart
hijo.33 De esta manera, las composiciones se difundieron mediante los grabados que “circularon
ampliamente, sobre todo en el siglo XIX”.34
Para la ejecución de San
Vicente
implorando
la
misericordia
divina
en
el
campo
de
batalla o Misiones
enviadas
por
san
Vicente
de
Paul (Fig. 13), Montiel trasladó al lienzo el grabado de la pintura realizada por Jean-Baptiste
Féret que actualmente se ubica en la iglesia de Santa Margarita en París bajo el título
de Saint
Vincent
de
Paul
présente
à
Dieu
les
Lazaristes.35 Como Hernández, Montiel recurrió a la composición de escenas múltiples y sucesivas
en el campo pictórico. Según Fausto Ramírez, las pinturas ejecutadas por Montiel para
la comunidad vicentina de León, acusan su origen gráfico, no sólo en la disposición
general y los pormenores, sino en la incorporación de una larga leyenda al calce explicando
la escena. Para este autor, la obra de la que me ocupo presenta defectos de dibujo,
una confusión en el tratamiento de los planos espaciales, una disposición abigarrada
del cúmulo de figuras y episodios y un cálculo deficiente en la escala de los personajes
conforme a su jerarquía y al papel correlativo que desempeñan en la narración.36 Entre los episodios representados en la pintura aparecen, en el segundo plano, dos
Hermanas de la Caridad socorriendo a un herido en un campo de batalla y, aunque de
la misma manera que Pina, Montiel eludió en su pintura a las referencias barrocas
celestiales del grabado que le sirvió como modelo tales como el rompimiento de gloria,
ubica al santo en el extremo derecho de la pintura, en un campo abierto con los pies
en la tierra.
13.
José Justo Montiel (1824-1899), Misiones enviadas por san Vicente de Paul, 1852, óleo sobre tela, 4.02 × 2.97 m. Museo de Arte del Estado de Veracruz. Autorización
otorgada por el Instituto Veracruzano de la Cultura, Subdirección de Artes y Patrimonio.
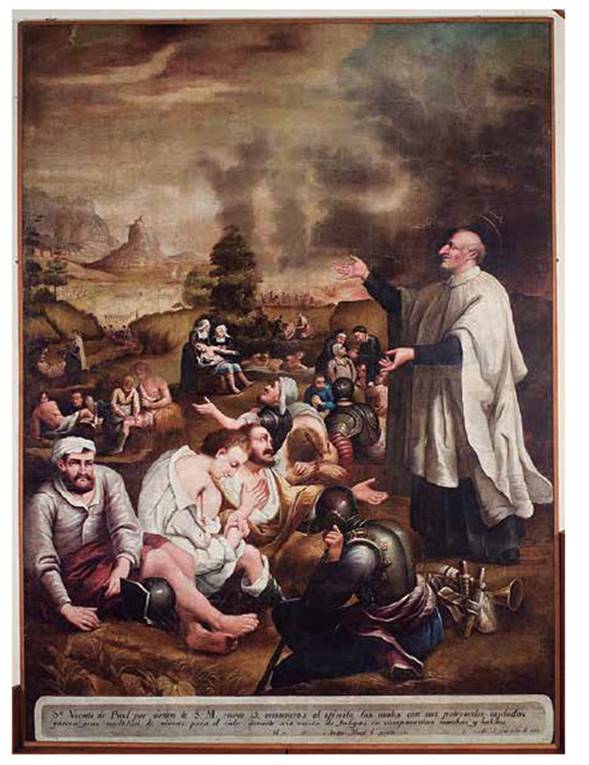
Pese a las novedades visibles en la pintura de Hernández con sus referencias a un
hecho contemporáneo, su obra, como la de Montiel, exhibe su deuda con los modelos
barrocos y la pintura religiosa colonial, a diferencia de la de filiación nazareniana
de Pina. Y en este sentido resulta pertinente la reflexión que Francisco de la Maza
hiciera, a propósito de una exposición sobre José María Estrada, de la revaloración
que en la década de 1940 se hizo de los llamados “pintores populares” y de “provincia”
(en 1942, luego de la presentación de algunas de sus obras en la Galería de Arte Decoración
en la Ciudad de México, José Justo Montiel fue “redescubierto” y revalorado como un
pintor “popular”):
No es posible sostener ya la hipótesis de la independencia absoluta de los pintores
populares de mediados del siglo pasado respecto de sus predecesores académicos, coloniales
y europeos. No es sólo la pretendida intuición espontánea, desierta, desheredada,
la que les mueve a pintar, sino también haber visto la pintura colonial en iglesias
y conventos, la pintura académica y la pintura europea en grabados y aun en originales.37
Con el triunfo del partido liberal en la guerra de tres años en enero de 1861 y el
ejercicio de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, la vida política,
social y económica del país se transformó radicalmente. Basados en los principios
que emanaban de estos textos, los liberales pretendían llevar a México por la vía
de la modernidad con la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, la secularización
del espacio público y de la vida cotidiana, el libre comercio y el control del Estado
sobre la población en cuanto al registro de nacimientos, matrimonios y defunciones,
educación y salud. Como efecto de las nuevas leyes puestas en vigor, todas las órdenes
religiosas, masculinas y femeninas se suprimieron y los miembros que las componían,
exclaustrados; los grandes conjuntos conventuales de la época colonial fueron derruidos
o parcelados, destruyendo así la antigua traza procesional y el aspecto “levítico”
que hasta entonces conservaba la mayoría de las ciudades virreinales. Pese a todas
estas medidas, que mucho dividieron y escandalizaron a los habitantes de la capital,
el gobierno liberal al mando de Benito Juárez decidió exceptuar a las Hermanas de
la Caridad de tales disposiciones por la labor filantrópica que desempeñaban, a diferencia
del resto de las congregaciones monjiles.
Sin embargo, los ataques al establecimiento de las Hermanas de la Caridad por parte
del ala liberal más radical se habían iniciado al poco tiempo de su llegada. Ya en
1846 Andrade tuvo que salir en su defensa con un exaltado artículo para replicar otro
publicado por El
Monitor
Republicano.38 Más tarde se vieron en peligro de ser expulsadas, primero en 1858 cuando el vizconde
Alexis de Gabriac, ministro francés de asuntos exteriores en México, trató de poner
bajo la protección de Napoleón III a las comunidades lazaristas izando la bandera
francesa en los establecimientos que ocupaban, con el pretexto de que eran de nacionalidad
francesa y, luego, nuevamente en 1861, debido a la desafortunada intervención de Jean-Pierre
Dubois de Saligny, sucesor del anterior. Antonio García Cubas refiere que este último
hecho se suscitó a raíz de la complicidad de las Hermanas al prestarse a guardar en
su casa el tesoro de las concepcionistas cuando habían sido obligadas a salir de su
convento, como de hecho sucedió (tal vez por la cercanía del convento de la Concepción
con el colegio de Las Bonitas, sede de las Hermanas). Saligny se opuso a la ejecución
de la orden judicial y el asunto, que hubiera podido terminar en un conflicto diplomático,
acabó en 1863 con la salida de los liberales y la instauración de la Regencia y el
Segundo Imperio;39 por lo que más tarde Ignacio Manuel Altamirano se referiría despectivamente a las
Hermanas de la Caridad como “las vivanderas de Saligny”.40
Una vez derrocado y fusilado Maximiliano de Habsburgo en 1867 y con los liberales
vueltos al poder, las Hermanas de la Caridad continuaron con su obra social mientras
Benito Juárez ocupó la presidencia de la República, pero no sin el recelo de los liberales
más acendrados como Altamirano, quien en 1871 publicó en El
Federalista un editorial sobre la educación, en el que descalificaba la labor de las Hermanas
de la Caridad como educadoras de la niñez, e incluso como enfermeras:
Para nosotros, la hermana de la caridad es una infeliz mujer llena de ignorancia y
de preocupaciones, manejada por un jesuita ambicioso, y que es absolutamente inútil
para la enseñanza […]
Pero, ¡qué van a enseñar esas pobres mujeres alucinadas e histéricas! Lo que ellas
enseñan es una devoción tan inútil como estúpida; lo que ellas enseñan, es la esclavitud
mujeril, la abyección, el odio a la libertad que va perpetuando la generación de mujeres
sin patriotismo, la indiferencia a la libertad, todas esas doctrinas malsanas, oscuras,
innobles, que nacen en el claustro, en las frías naves de la capilla, en los extravíos
del misticismo corruptor, en las peligrosas intimidades del confesionario, y en las
lecturas banales de los librillos que vienen de la casa central de París.
[…] Acépteselas, si se quiere, en los hospitales; yo, aún allí les disputaría su utilidad
[…] sí, aceptémoslas; pero cerrarles las puertas de la escuela republicana, de la
escuela del Estado, no sólo es conveniente; es un deber sagrado.41
Una despiadada diatriba surgida en el seno de las enardecidas polémicas que caracterizaron
al periodo posreformista y que presagiaba las resoluciones que finalmente tomaría
el gobierno. En 1874, el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, incorporó
las Leyes de Reforma a la Constitución de 1857 y decretó la expulsión de las Hermanas
de la Caridad, bajo el pretexto de que la ley prohibía el establecimiento de órdenes
religiosas en el territorio nacional. Una acalorada controversia se desató en la prensa.
No sólo los católicos declarados, sino incluso algunos miembros del partido liberal,
como Rafael Martínez de la Torre, trataron de echar abajo esta disposición, a la postre
sin éxito. Las súplicas de las señoras de la capital y de provincia al jefe de estado
para derogar el decreto de destierro también fueron vanas. En enero de 1875, 410 Hermanas
de la Caridad, de las cuales 355 eran mexicanas, abandonaron el país en medio de la
consternación pública. No cabía duda de que la salida de las Hermanas de la Caridad
y los padres vicentinos era la respuesta del partido liberal a los desafortunados
sucesos ya referidos, ocurridos durante la guerra de Reforma y la intervención francesa;
aunque en realidad, la voz del liberalismo más extremo se opuso desde siempre a su
establecimiento en el país.
El tema de las Hermanas de la Caridad, ya fuese referido a su obra filantrópica, a
sus protegidos o a su deportación, formó rápidamente parte del imaginario popular
y como muestra de ello pueden citarse numerosos textos literarios, piezas teatrales
y novelas en las que las heroínas se refugian en esta congregación ya sea a causa
de una relación amorosa malograda o para redimirse. Este último es el caso de Clemencia,
la protagonista de la novela del mismo título de Altamirano (1869),42 ambientada en Guadalajara durante la intervención francesa. Para expiar su reprobable
conducta, Clemencia “la hermosa, la coqueta, la sultana, la mujer de las grandes pasiones” toma el hábito de las Hermanas de la Caridad que
la consagra a consolar “a los que sufren” y luego de residir en la Casa Central, parte
a Francia. Rafael Delgado, en su novela Angelina (1893), presenta a la protagonista como miembro de la conferencia de damas vicentinas
de un pueblo cercano a Orizaba en el estado de Veracruz. Huérfana y fruto de una relación
“que no había recibido la bendición de Dios”; Angelina decide renunciar al amor de
Rodolfo para unirse a las Hermanas de la Caridad, no por resentimiento, sino por vocación:
“Tampoco creas que si elijo un estado distinto del que prefieren todas las mujeres,
que lo hago por despecho o atraída por una falsa vocación. No; considera que si no
he querido engañar a un hombre, no he de querer engañarme yo misma, ni engañar a Dios”,
y al final, sale expulsada del país con la orden de ir a residir a París y luego a
la Conchinchina para “servir a los pobres, a los enfermos y a los huérfanos como yo,
para quienes el mundo es un desierto”.43
Un relato positivo y detallado de la obra filantrópica que las Hermanas de la Caridad
realizaban en Guadalajara en favor de los huérfanos, los enfermos y los ancianos,
así como de su deportación en 1875, lo presenta José López Portillo y Rojas en su
novela Los
precursores (1908).44 Prácticamente el locus de la novela es el Hospicio Cabañas, ocupado por las lazaristas y sus favorecidos,
en donde se desarrolla una exitosa historia de amor entre dos expósitos criados por
ellas y que culmina con las lamentaciones de los hospicianos por la expulsión de las
Hermanas:
Una voz íntima y secreta decía a éstos que iban a perder para siempre […] una gran
protección, irreparable y preciosa; que no contarían en adelante con la abnegación
heroica de quienes se consagraban a la caridad por amor a Dios y a ellos […]. Íbanse
para no volver sus fieles compañeras, sus amigas cariñosas, sus bienhechoras infatigables
y santas; y ellos, los desamparados, los llorosos, los pobres de fortuna y espíritu,
iban a quedar más tristes, pobres y míseros que nunca […] No, aquel golpe no iba dirigido
contra las hermanas, sino contra ellos; contra ellos, que no disponían de escudo para
defenderse […] contra ellos; que no tenían más que postración y miseria, sufrimiento
y lágrimas.45
Las novelas señaladas y, en especial, la de López Portillo muestran cómo pese al corto
periodo de tan sólo 30 años (1844-1874) en que estuvo establecida su congregación
en México, las Hermanas de la Caridad llegaron a constituirse como un referente de
la filantropía católica y del imaginario romántico sobre la caridad.46 La partida de las Hermanas no suspendió las labores de las Conferencias masculinas
ni tampoco de las femeninas, creadas durante la regencia; conformadas, como ya se
ha anotado, por seglares. Pero, después de la incorporación de las Leyes de Reforma
a la Constitución, llevaron a cabo sus actividades filantrópicas en paralelo con las
políticas de beneficencia del Estado durante la república restaurada y el porfiriato,
sin la subvención de éste, como solía ocurrir en otros países.
Tras la salida de las Hermanas de la Caridad, su presencia visual en la prensa ilustrada
como en la pintura disminuyó hasta casi desaparecer. En la última exposición de la
Escuela Nacional de Bellas Artes, celebrada en 1899, el pintor valenciano Joaquín
Agrasot exhibió en la sección española el cuadro Las
Hermanas
de
la
Caridad (Fig. 14),47 en el que representó a las religiosas en su papel de enfermeras en el interior de
un hospital, como hiciera Medina casi 50 años antes. Por el contrario, su figura en
la cultura literaria como un referente romántico del reciente pasado nacional no sólo
se mantuvo sino que se incrementó y como ejemplo de ello están no sólo las novelas
ya mencionadas, sino una constante alusión a la congregación en la prensa diaria,
desde noticias que informaban en 1877 que “circulaban varias listas, firmadas ya por
miles de personas, pidiendo al gobierno que se permita a las Hermanas de la Caridad
que regresen a México”,48 seguramente en ocasión del cambio de gobierno, hasta una nota que instruía a los
lectores sobre el origen de la toca de las Hermanas de la Caridad49 o las recriminaciones de la prensa católica en las conmemoraciones de la muerte de
Sebastián Lerdo de Tejada por haberlas desterrado.50
14.
Joaquín Agrasot, Las Hermanas de la Caridad (ubicación actual desconocida), reproducido en El Mundo Ilustrado, 15 de abril de 1899. Hemeroteca Nacional de México, s.p. Reprografía: Ricardo Alvarado
Tapia, AFMT.

Feminización y secularización de la caridad, su representación visual
La caridad tiene mucho de celestial,
y hermana a las mujeres con los ángeles.
Baronesa de Wilson, Biografía
de
Carmen
Romero
Rubio, 1902
Desde finales de la época colonial, la caridad había constituido para las mujeres
una actividad prestigiosa, auspiciada por la Iglesia y aprobada por la sociedad, que
les permitía salir al espacio público para visitar hospitales, hospicios y las viviendas
de las clases más necesitadas; en realidad, estas actividades eran consideradas una
extensión de sus tareas en el ámbito doméstico. Los problemas sociales que agudizaron
el proceso de modernización en el siglo XIX tales como las epidemias, las guerras,
las crisis económicas, la industrialización, la pobreza, la prostitución, el alcoholismo,
la violencia, la mendicidad y el desvalimiento de la niñez abandonada, intensificaron
a su vez la participación en las labores filantrópicas de las mujeres, reunidas en
numerosas asociaciones laicas y religiosas.
Como las labores domésticas que realizaban en sus casas, las relativas a la caridad
eran igualmente gratuitas, pero altamente prestigiosas. Fue así como las siete obras
de misericordia, corporales y espirituales, cuya práctica preconizaba la Iglesia católica
y que fueron representadas en grandilocuentes composiciones pictóricas a partir de
la Contrarreforma —entre las que pueden citarse las de Caravaggio, Murillo y Rubens,
así como los grabados de Abraham Bosse—;51 se transformaron, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en meritorias actividades
representadas en la pintura costumbrista y celebradas por una élite culta e instruida.
Los aristócratas y los burgueses ilustrados, algunas veces identificados y otras anónimos,
empezaron así a convertirse en los protagonistas de edificantes escenas de género
y sustituyeron gradualmente el repertorio hagiográfico asociado a la caridad. Un caso
aparte lo constituirían los estadistas, quienes utilizarían las escenas de beneficencia
como una forma de autopromoción.
En México se encuentran numerosas referencias en la literatura y en la prensa como
testimonio de las actividades que las mujeres realizaban en este campo, anteriores
a la creación de las Conferencias de las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul.
Una de las más interesantes, por su elocuencia, es la que hace Frances Erskine Inglis
Calderón de la Barca sobre la obra de las señoras mexicanas en la Casa de Cuna cuando
fue testigo del pago a las nodrizas contratadas por este establecimiento:
Estos infortunados niños, cuyo linaje procede de la pobreza más abyecta o del delito,
les depositan en la puerta del establecimiento, en donde se les recibe sin más averiguaciones;
y desde ese momento se les protege y se les cuida por las mejores y más nobles familias
del país. La Junta se compone de personas de ambos sexos, pertenecientes a la mejor
sociedad de México. Los hombres proporcionan el dinero; las mujeres, tiempo y solicitud.[…]
Cada señora de la Junta atiende a cierto número de niños, y hace donación de aquellos
vestidos, que, aunque suyos, no han de desentonar con la manera de vestir en el pueblo.
[…]
Era un placer contemplar la bondad de las señoras con estas pobres mujeres [las nodrizas];
cómo encomiaban el cuidado que se habían tomado criando a los niños; cómo admiraban
la salud y la robustez de algunos, que lo eran en su mayoría; cómo se interesaban
en aquellos que se miraban pálidos o menos robustos, y qué aficionadas y orgullosas
se mostraban de su carga las nodrizas, tan inmunes a ese tufo alquilón y mercenario
de “hospital”.52
Otra referencia es la nota que publicó en 1850 el diario El
Universal bajo el título de “Señoras caritativas”, durante la epidemia de cólera que azotó
la capital:
Hemos sabido que en algunos puntos de la ciudad, unas señoras recorren todos los días
las calles que se han designado para asistir a los enfermos indigentes, llevándoles
además de ropa, medicinas y todos los recursos posibles para aliviar su situación.
Así es como estas nobles y piadosas damas hacen sentir los dulces efectos de la caridad
y de la beneficencia. Su presencia en la casa del pobre, del desvalido que yace en
su lecho de dolor y miseria, es la de un ángel que trae consigo el alivio y el consuelo.
Al consignar nosotros en estas pocas líneas hechos tan hermosos de abnegación y poseídos
del más dulce enternecimiento y caridad cristiana, ofrecemos a estas señoras tan dignas
y virtuosas un humilde tributo de gracias en nombre de la doliente humanidad.53
Como se ha visto, durante el siglo XIX el tema de la caridad se representó en su vertiente
religiosa y, paulatinamente, como virtud laica. Al igual que otros temas de la pintura,
el de la caridad pasó también por un proceso de secularización en el que las imágenes
de ésta convivieron en contextos religiosos y civiles; si bien, estas últimas fueron
ganando más terreno a partir de 1850. Como muestra de ello están las pinturas exhibidas
en las exposiciones de la Academia de San Carlos, la mayor parte de las cuales conocemos
ahora sólo por su descripción o por sus títulos, registrados en los catálogos de las
exposiciones de 1849 a 1899, compilados por Manuel Romero de Terreros.54
Además de las obras registradas en los catálogos de las exposiciones, la prensa informa
también sobre otras pinturas con el tema de la caridad como la que realizó Petronilo
Monroy a solicitud del notable editor, impresor y filántropo, Ignacio Cumplido.55 Hoy, desafortunadamente, con pocas excepciones, la mayoría de estos cuadros se hallan
en paraderos desconocidos; en cambio, se conocen otros que no fueron documentados
por las fuentes de la época, como La
caridad, atribuido a Manuel Ocaranza, y otro con el mismo tema, firmado por José Carbó.
En la actualidad, la pintura de La
caridad forma parte del acervo del Museo Nacional de Arte, no está firmada ni fechada, pero
ha sido atribuida a Ocaranza (1841-1882) (Fig. 15). Como ya se ha señalado en otros textos, la atribución se basa en un argumento un
tanto endeble: el diseño del marco de la ventana en otra obra de Ocaranza (El
amor
del
colibrí, 1869) es el mismo que se percibe detrás del cepo de limosnas en La
caridad; sin embargo, esta semejanza puede deberse a un modelo común, o bien, a que el autor
de esta última lo haya retomado de Ocaranza.56 La ausencia de firma en el cuadro no es un obstáculo para asegurar que lo realizó
una mano instruida en los preceptos formales académicos, patentes en el dibujo, la
composición y en la acertada gama cromática; pero si, desde sus primeras obras, Ocaranza
se caracterizó por firmar sus lienzos ¿por qué habría de ser esta obra la excepción?
Además, a estas consideraciones, debe añadirse el hecho de que la tela se hallaba
en la Caja Infantil de Ahorros de la Secretaría de Educación Pública, de donde se
trasladó a las galerías de la Academia de San Carlos en 1942 a solicitud de Juan de
Mata Pacheco,57 lo cual indicaría su anterior paradero en un hospicio. En cuanto a la fecha de su
ejecución, el diseño del vestido con polisón de la protagonista de la obra la ubica
en la década de 1870, lo mismo que la estampa de san Vicente de Paul, pues fue en
estos años cuando a raíz de la expulsión de la comunidad lazarista el tema volvió
a despertar el interés en la sociedad mexicana.
15.
Manuel Ocaranza (atribuido), La caridad, 1871, óleo sobre tela, 1.40 × 1.03 m. Museo Nacional de Arte. Foto: Ramiro Valencia.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

La imagen representa el interior de una iglesia en la que una mujer de tez blanca
y de cabello castaño, vestida con un lujoso traje de terciopelo carmesí y cubierta
con una fina mantilla negra, lleva en brazos a su rubio bebé y le toma la mano para
que deposite una moneda en un cepo. Sobre éste se alza un tablero con la leyenda:
“PARA LOS HUÉRFANOS POR AMOR DE DIOS”, rematado con una imagen de san Vicente de Paul.
En el extremo superior izquierdo del cuadro se observa una pintura con el tema de
la Anunciación. Si bien esta obra ha sido ya estudiada,58 me parece que podría ser objeto de una relectura a la luz de la expulsión de la congregación
vicentina y, muy particularmente, con relación a las Conferencias de las Señoras de
la Caridad de la Sociedad de San Vicente de Paul, fundadas en agosto de 1863 durante
la regencia, las que rápidamente se extendieron por todo el país llevando a cabo una
importante labor filantrópica paralela a la del Estado.
La historia de las asociaciones femeninas de la caridad ha suscitado un interés académico
en los últimos años como lo prueban los excelentes artículos de Silvia Arrom “Filantropía
católica y sociedad civil: los voluntarios mexicanos de San Vicente de Paul, 1845-1910”,
ya citado con relación al establecimiento de las Hermanas de la Caridad y a las Conferencias
masculinas, y “Las Señoras de la Caridad: pioneras olvidadas de la asistencia social
en México, 1863-1910”,59 así como algunas otras investigaciones.60 Con todo, no existe aún un estudio que dé cuenta en forma sistemática de la destacada
labor que realizaron las mujeres en este rubro, agrupadas tanto en asociaciones civiles
como religiosas y a veces actuando por cuenta propia; su actividad ha permanecido
al margen de la historiografía sobre la beneficencia. Como bien señala Arrom, aunque
las Conferencias femeninas o Sociedades de las Señoras de la Caridad se habían establecido
14 años después que las masculinas, la nueva Sociedad pronto superó a su homóloga
varonil con un número mayor de socias, benefactores, conferencias y, sobre todo, con
un total superior de asistentes. Para 1894 la Conferencia masculina contaba con 1,536
socios activos, mientras que la femenina en 1895, con 9,875, en esta misma fecha la
masculina había visitado 1,110 familias cuando la femenina había visitado 70,537;
es decir, que “cada señora visitaba un promedio de 7.1 familias cada año, en comparación
con 7 familias visitadas por cada señor”.61 La diferencia entre una y otra era que la organización femenina estaba controlada
directamente por los padres vicentinos y los párrocos. Y no conformes con cumplir
con las tareas básicas que su reglamento les señalaba, fundaron además hospitales,
hospicios, escuelas, talleres para artesanos y costureras y cajas de ahorro, con el
objeto de aliviar la pobreza mediante un cambio en lo material y lo espiritual.
Una muestra de la eficiencia de las actividades de las Conferencias femeninas en momentos
difíciles fue la colecta y venta que organizaron Ángela Andrade de Ortega (probablemente
hija del doctor Andrade), Soledad Paredes, Consuelo Fernández, Francisca Obregón de
Iberri y Concepción Arnaldo, todas ellas miembros de la Sociedad de Caridad de San
Vicente de Paul, exhortando al público de todas las condiciones sociales y de todas
las edades a cooperar con dinero o con objetos para aliviar los estragos de la rebelión
tuxtepecana en enero de 1877. Para ello redactaron una nota persuasiva que se publicó
en varios diarios de la capital:
Las que suscriben, pertenecientes a la sociedad de caridad de San Vicente de Paul,
hondamente conmovidas por la espantosa situación que guardan las familias de la clase
más pobre de la sociedad, las que, acosadas cada día más por la epidemia, aniquiladas
por el hambre, sumergidas en la orfandad por la guerra, corren locas por conseguir
trabajo de cualquiera clase que sea, no encontrando ninguno; ocurren al triste recurso
de pedir limosna y se les niega también; acuden esas madres desvalidas, esos padres
desventurados, a nosotras, pues saben somos socias de la caridad, pero ¡ay! también
los recursos de nuestra sociedad se han agotado y sólo lágrimas les podemos dar. Hondamente
conmovidas, decidimos, al palpar tan alarmante situación, creemos llegado el momento
de hacer una invitación universal, así a nacionales como extranjeros, a todas las
clases, a todos los partidos, a que cooperen con nosotras a aliviar de algún modo
tan desesperada situación, siquiera mientras el tifo y la guerra dejan algún reposo
a las infelices familias. Para conseguirlo sin grandes sacrificios, hemos concebido
el siguiente proyecto […] Cada persona se dignará cooperar con la cantidad que pueda
por pequeña que sea, más si no puede con dinero, que dé algún objeto de gusto o utilidad:
las señoras un juguete de sus tocadores, una obra curiosa de sus manos; el comerciante
alguna pieza de género, sencillas, objetos de mercería; el artesano, los sirvientes,
los niños, un centavo aunque sea, y así todos los demás […].
Imploramos, pues, de todos los corazones dignos, cooperen con nosotras a un fin tan
loable. Uníos todos a nuestra idea, hacedla vuestra […] Un obsequio para los que mueren
de hambre y de dolores, es todo lo que imploramos de vosotros: ¿nos lo negaréis?62
El Reglamento
de
la
Asociación
de
las
Señoras
de
la
Caridad, publicado en 1863, estipulaba que quienes desearan ser aceptadas como miembros deberían
“estar lejos de las ociosidades y de las vanidades mujeriles; de la ira, del enojo,
de las imprecaciones y de las palabras obscenas que tan comunes suelen ser hoy, aun
a su sexo”. El segundo capítulo señalaba que “las señoras usarán de toda la caridad
posible, particularmente para con los pobres enfermos, les socorrerán no sólo con
las limosnas de la Asociación, sino también con prestarles cualquiera otro servicio,
como sería barrer el cuarto, hacer la cama y cosas semejantes; y sobre todo, manifestándoles
la más viva compasión y consolándolos”.63 La asociación debía contar con un presidente, que tenía que ser un párroco, una presidenta,
una vicepresidenta y una tesorera, todos ellos elegidos por votación; un secretario,
un procurador y socias activas y honorarias. La presidenta debía mantener y aun fomentar
la incorporación de nuevas socias, custodiar la ropa blanca y “tener en la capilla
de San Vicente o en la iglesia sede una caja fuertemente asegurada en la pared, cerrada
con dos llaves de las que ella tendrá una, y la otra el señor cura […] Sobre dicha
caja se escribiría: LIMOSNAS PARA LA ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD, O PARA LOS POBRES ENFERMOS”.
Desde esta perspectiva, es muy probable que la pintura atribuida a Ocaranza esté vinculada
a las sociedades de las Señoras de la Caridad. No sólo por la inclusión de la caja
rematada con la imagen de san Vicente de Paul, antes mencionada, y el interior religioso
que era el lugar de operaciones de las Conferencias femeninas; sino también por el
origen étnico y el ostentoso atuendo de la mujer, pues en sus inicios, como lo señalaba
el reglamento de fundación, éstas debían componerse “de las señoras principales de
los lugares en que se establece”. Si bien en las décadas siguientes, y particularmente
en provincia, las Conferencias estuvieron también integradas por personas de la clase
media, e incluso por mujeres provenientes de familias de artesanos o costureras. Así,
aunque la imagen remite a un espacio religioso que exhibe, no por azar, una imagen
mariana y otra del santo lazarista, el tema se centra en la acción de la caridad realizada
por las mujeres católicas en su papel de madres, depositarias y transmisoras para
las nuevas generaciones de los valores morales y religiosos.
Como bien apunta Arrom:
Las Señoras de la Caridad lograron construir una vibrante organización nacional. Se
hicieron aliadas indispensables de la Iglesia en su proyecto de reforma social. Aliviaron
la miseria de cientos de miles de mexicanos. Ayudaron a resolver —aunque de modo parcial—
los problemas de la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo y el desempleo
[…] La eficacia de sus esfuerzos mostró la capacidad de la mujer y reforzó la ideología
del marianismo que a finales del siglo XIX la romantizaba como moralmente superior
al hombre.64
Así, sin conocer el nombre del autor de la pintura ni el del comitente, La
caridad demanda una lectura vinculada a la obra de las Señoras de la Caridad que revela,
en este caso, el papel que la Iglesia otorgó a la mujer como el catalizador moral
y benefactor de la sociedad.
Las tareas capitales de las Conferencias consistían en las visitas a las casas de
los indigentes y los enfermos para llevarles alimento y medicinas, la asistencia a
los moribundos y a los muertos y la instrucción de la niñez; en cambio, “la limosna”
otorgada a los mendigos en las calles se desaprobaba, pues se creía que fomentaba
la holgazanería y perjudicaba el camino a una vida dignificada por medio del trabajo.
Pero no sólo para los católicos asociados a las Conferencias, sino también para el
Estado, la mendicidad era uno de los grandes problemas sociales del mundo moderno.
La posición de Justo Sierra en 1875, periodo de la realización de las obras de Ocaranza y Carbó, parece pertinente:
Turgot ha dicho: “Aliviar los sufrimientos de los hombres desgraciados es el deber
de todos y la obra de todos.” Este bello principio, de donde puede deducirse la fórmula
de la caridad social, tiene, entre otras, esta rigurosa consecuencia: los desgraciados
tienen el derecho no sólo al auxilio directo de sus semejantes, sino a que la sociedad
separe de ellos a los que no siendo desgraciados sino en apariencia, disminuyen la
parte que toca al verdadero infeliz. Además de ésta hay otras consideraciones que
ha tenido presentes la sociedad moderna en tan grave materia: el mendigo daña la libertad
general, el mendigo es por regla general un individuo inmoral y desmoralizador, empieza
por matar en su conciencia toda noción de pudor, su lema es la resistencia al trabajo
[…] La indigencia es santa, pero la mendicidad es criminal.65
Resulta interesante comparar la postura de Sierra —basada en una frase de Jacques-Robert
Turgot, uno de los reformistas económicos más ilustres del siglo XVIII y colaborador
de la Enciclopedia—, que, aunque temprana en su carrera política, se encuentra vinculada
a la postura “oficial” y a la afinidad con el pensamiento y acción de las sociedades
vicentinas que, superando la antigua noción de caridad como limosna, concebían la
ayuda al prójimo necesitado como parte de una acción global o integral, que iba desde
la educación y la asistencia espiritual hasta la atención a sus necesidades materiales
más inmediatas, de la cuna a la tumba. Y en esta acción, la sociedad civil, fiel a
sus convicciones religiosas, ejercía una acción filantrópica en el seno mismo de la
población más vulnerable. La práctica religiosa dejaba de ser así un acto ritual y
personal para convertirse en un apostolado social como manifestación de la verdadera
caridad, tal como llegó a entenderse este término como sinónimo de amor a Dios mediante
la ayuda a “los miserables”. No por acaso los miembros de las Conferencias se veían
a sí mismos como “reformadores sociales”. Las aportaciones de estas sociedades habían
sido ignoradas por la historiografía oficial hasta entonces por diferentes motivos.
No cabe duda, sin embargo, que su labor fue fundamental, principalmente la de las
mujeres, en un momento en que el Estado carecía de la estructura y las posibilidades
materiales para dotar con suficiencia las instituciones educativas y de salud de las
que la Iglesia se había ocupado desde el siglo XVI y que el Estado no pudo atender
cabalmente en el turbulento siglo XIX hasta su consolidación política y económica
en las postrimerías del porfiriato y después de la institucionalización de la Revolución
de 1910.
En la pintura de José Carbó (Fig. 16) es justo una escena de “limosna” el tema de la obra. Este artista cubano había llegado
a nuestro país procedente de Filadelfia en 1876, muy probablemente alentado por su
compatriota José Martí, quien se encontraba en la Ciudad de México y le dio la bienvenida
en una nota periodística, informando al público sobre su relación con Pina en Roma.66 Al parecer, sus intereses se dirigieron a los tipos y a las escenas de costumbres
como lo anunciaba Martí y como lo muestran las obras con las que participó en las
exposiciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes: Una
indita
tomando
agua
bendita
en
Santiago
Tlatelolco (1877) y ¿Qué
dirá
mamá? (1881).67
16.
José Carbó, La caridad, ca. 1877, óleo sobre tela (ubicación actual desconocida).

Foto: Angélica Velázquez Guadarrama.
La pintura de Carbó representa el cubo de la escalera de un patio de vecindad en el
que una mujer blanca, vestida de azul, con una capa corta y la cabeza cubierta, todos
ellos signos que revelan su clase social, detiene su paso y se inclina para entregar
una moneda a un músico callejero de piel morena y evidentes rasgos indígenas que va
cubierto con un sarape roto, un sombrero viejo y calza huaraches. Dos mujeres de condición
humilde son testigos de la escena, una de pie llevando un cántaro sobre la cabeza
y otra sentada amamantando a su pequeño bebé. Otros dos personajes completan la escena;
en el primer plano, un perro echado sobre el piso rascándose el cuello y, detrás de
la caritativa mujer una niña vestida de blanco con un cinto rosa y una muñeca en la
mano. Podría pensarse que la mujer vestida de azul ha visitado esta vecindad acompañada
de su hija (la niña vestida de blanco) para auxiliar a los menesterosos que ahí habitan.
Sin embargo, sería posible imaginar también que ella misma viviera ahí.
Sabemos, por las novelas costumbristas publicadas en la segunda mitad del siglo XIX,
que en las vecindades, muchas de ellas construidas en la época colonial, convivían
familias de diferentes orígenes sociales y económicos. En general, en la planta baja
se encontraban las viviendas de los vecinos más pobres y en la planta alta las de
los que contaban con mejores medios de subsistencia, en la mayoría de los casos, familias
“decentes” venidas a menos. Así lo atestiguan novelas como El
fistol
del
diablo (1845-1846), de Manuel Payno, Historia
de
Chucho
El
Ninfo (1871), de José T. de Cuéllar y La
Calandria (1891), de Rafael Delgado, entre otras. Sin embargo, el texto literario que mejor
ejemplifica esta circunstancia es La
clase
media, de Juan Díaz Covarrubias (1858), en la que el autor titula al segundo capítulo “La
casa de vecindad”; en éste hace una descripción de la arquitectura:
En el piso inferior hay de ambos lados unos cuartos pequeños y oscuros que habitan
algunos miserables artesanos.
Al final del patiecito hay una escalera angosta, que expuesta completamente al desamor
de la intemperie, se ha destartalado, de modo que se ven las piedras desnudas de su
pasamano; se termina por un corredor ancho y bastante largo, hacia el cual dan las
cinco puertas de las únicas cinco viviendas que en el piso superior tiene la casa.
Ciertamente no debe esta finca medio arruinada y situada en uno de los barrios más
solitarios de la ciudad atraer muchos habitantes ni dar gran producto a su poseedor.68
Luego de hacer la relación del aspecto lamentable del inmueble, el autor describe
a los moradores que ocupan la planta alta: la viuda de un militar muerto en la batalla
de Padierna y su hija adoptada, “una niña hermosa, modesta, con una fisonomía dulce
y resignada como la de un ángel, con unos ojos azules vueltos naturalmente hacia el
cielo”; un estudiante de derecho, discípulo de Juan Bautista Morales, el Gallo Pitagórico,
quien entretenía a la viuda y a su hija con la lectura de las obras de Lamartine;
una joven “vestida pobremente de luto”, pero que “por sus maneras y su traje aseado,
aunque modesto, revelaba que sólo la miseria podía haberla obligado a vivir en tan
aislada habitación”; un joven médico de “fisonomía interesante y distinguida”; y,
por último, una familia formada por un ex militar que había combatido para defender
el territorio nacional y que había quedado paralítico a causa de las heridas de guerra
y “medio loco” al verse en la miseria, su esposa, ejemplo de “todas las virtudes domésticas”,
dos niños, una “hermosa niña” de 18 años y un joven de 25, poeta, músico y sostén
de la familia.69
La estrategia narrativa de Díaz Covarrubias, en este breve capítulo, era contrastar
el aspecto ruinoso y miserable del inmueble con las virtudes morales de sus habitantes,
quienes, como suele suceder en las narraciones literarias de la época, sobre todo
para el caso de las mujeres, son blancas y de ojos azules, y sólo algunas veces, pocas,
de “tez apiñonada”. No sería, pues, disparatado considerar que la mujer caritativa
que aparece en la pintura sea una inquilina de la vecindad, lo cual avaloraría aún
más el acto de beneficencia dada su limitada situación económica, mejor que la del
músico callejero, pero totalmente diferenciada y superior desde el punto de vista
de la educación y los valores morales. Tal y como Díaz Covarrubias describe a los
inquilinos de su vecindad: honrados, limpios, trabajadores, educados, comprometidos
con las causas patrióticas por las que han dado la vida y, como si fuera poco, lectores
de Lamartine.
De la misma forma en que Díaz Covarrubias exalta en su novela la superioridad moral
de la clase media comparándola con la clase baja y, particularmente, con la inmoralidad
de la oligarquía de la Ciudad de México; Carbó enaltece la acción benefactora de una
mujer de apariencia burguesa dando una moneda a un pobre músico callejero a la vista
de su hija, con la intención de darle un ejemplo de virtud. Pero ya se trate de una
inquilina “decente” de la propia vecindad o de una mujer que ha visitado la vivienda
para llevar el alivio material y espiritual a los indigentes (como suele ocurrir en
numerosas novelas extranjeras y nacionales entre las que se encuentran, por sólo citar
las más conocidas, Los
misterios
de
París (1842-1843), de Eugène Sue, Los
miserables (1862), de Víctor Hugo, El
fistol
del
diablo (1845-1846), de Manuel Payno o Ironías
de
la
vida, de Pantaleón Tovar),70 las habilidades plásticas del artista exponen con claridad la supremacía moral, social
y étnica de la mujer de azul. Gracias a su emplazamiento en las escaleras, e incluso
con su postura inclinada, ocupa el nivel más alto en la escala compositiva, por encima
del viejo músico, quien con todo y su enorme sombrero, apenas llega a la cintura de
su benefactora y sin atreverse a verla, baja la mirada en signo de gratitud y sumisión.
Las mujeres del extremo izquierdo aparecen en un segundo plano y en una escala menor,
como testigos mudos de la escena, pero imprescindibles en la composición para marcar
el contraste entre su situación miserable y el de la bienhechora; su contraparte en
el extremo opuesto, es la niña, quien con su vestido blanco y su muñeca, detrás de
su madre, marca igualmente, el estado de desigualdad entre su afortunada posición
y la del bebé asido del pecho de su progenitora.
Este mismo encuentro/enfrentamiento entre dos estratos sociales diferenciados y opuestos
se encuentra en la obra que Alberto Bribiesca presentó en 1879 en la XIX exposición
de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la segunda verificada bajo el gobierno de
Porfirio Díaz, con el título Educación
moral.
Una
madre
conduce
a
su
hija
a
socorrer
a
un
menesteroso (Fig. 17).71 La pintura recrea con detalle el interior de un acogedor salón burgués iluminado
por los destellos matinales y ocupado por una madre y su hija que parecen haber interrumpido
su labor de costura (así lo hace suponer el cesto que se encuentra al lado de un mullido
sillón Luis XV) para atender el llamado de un anciano que aparece en la puerta en
el extremo izquierdo del cuadro. Vestido con un humilde pantalón de manta, chaleco
y un abrigo gastado, el mendigo sostiene con la mano izquierda un bastón y con la
derecha extiende su sombrero para recibir la moneda que la niña, alentada por su madre,
está a punto de darle.
17.
Alberto Bribiesca (1856-1909), Educación moral. Una madre conduce a su hija a socorrer a un menesteroso, 1879, óleo sobre tela, 1.42 × 1.14 m. Museo Regional de Querétaro, INAH. Digitalización:
Teresa del Rocío, AFMT. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

El tema de la madre burguesa socorriendo a un menesteroso lo recreó por primera vez
en el arte occidental el artista francés Jean-Baptiste Greuze en 1775 en su cuadro
La
dama
de
caridad (Fig. 18), expuesto en su propio taller ubicado en el Louvre. La pintura representa a una
mujer de clase alta acompañada de su hija, ambas vestidas con suma elegancia, junto
con una Hermana de la Caridad, mientras visitan a una familia venida a menos compuesta
por un anciano enfermo que yace sobre el lecho, su esposa y su hijo. Los tres personajes
femeninos de la derecha encuentran su contraparte en los de la izquierda: la niña,
conducida por su madre, con la del niño de pie detrás del lecho de su padre; la madre
burguesa, con la del anciano y, la Hermana de la Caridad, con la esposa del enfermo.
La humildad de la habitación y su aspecto rústico enmarcan el acto de caridad realizado
por una madre para educar a su hija con el ejemplo in
situ.
18.
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), La dama de caridad, 1775, óleo sobre tela, 1.12 × 1.46 m. Musée des Beaux Arts de Lyon, Francia.

La obra de Greuze se encuadra en el contexto de las ideas ilustradas sobre la educación
y el papel social que los pensadores de la Enciclopedia asignaron a las mujeres como
educadoras, ya que consideraban que su sensibilidad “innata” las hacía propensas a
las obras de beneficencia. Se trataba, además, de un tema inédito en la pintura, ya
que tradicionalmente el papel de la educación moral de los hijos había estado restringida
a la figura masculina del padre de familia.72 La obra de Jean-Jacques Rousseau, en especial Emilio
o
de
la
educación (1762), ampliamente conocida en México, tuvo un papel fundamental en la propagación
del ideal social de la mujer como educadora: “A ti dirijo estos renglones, madre amorosa
y prudente que has sabido apartarte del camino trillado, y preservar el naciente arbolillo
del choque de las humanas opiniones” y en una nota ampliaba su opinión:
La educación primera es la que más importa, y ésta sin disputa compete a las mujeres;
y si el autor de la Naturaleza hubiera querido fiársela a los hombres, les hubiera
dado leche para criar a los niños. Así, en los tratados de educación se ha de hablar
especialmente con las mujeres, porque además de que pueden celarla más de cerca que
los hombres, y de que tiene más influjo en ella, el logro las interesa mucho más.73
No es casual así que la escritora, pedagoga e institutriz Stéphanie-Félicité de Genlis,
en su novela Adèle
et
Théodore:
ou
Lettres
sur
l’Education, publicada en tres volúmenes en 1782, haya tomado deliberadamente como punto de partida
la pintura como una “puesta en escena” para formar parte de la narración. En la carta XXIV, la autora da nombre y edad a la dama de Greuze: la caritativa condesa
de Lagaraye de 24 o 25 años y a su hija de siete que la acompaña, así como al anciano
(Saint-André de Vilmore) y a su esposa (Blanche) en alusión directa a la pintura,
que ella considera “bella”.74 La visita a esta desdichada familia era, para la condesa, una oportunidad para la
educación moral de su hija, quien lloraba emocionada por la escena que se le presentaba
mientras su madre la exhortaba: “Mirad bien esta recámara y los conmovedores objetos
que la llenan, que este recuerdo no salga jamás de vuestra memoria; tened, continuó
ella, id a depositar esta bolsa sobre el pie de esta cama; acercaros con respeto,
esto se debe a la desgracia; no lo olvidéis jamás, y vuélvase digna algún día de la
encomienda sagrada con la que yo la honro.”75 Cabe señalar que las obras de Genlis fueron sobradamente conocidas en México.76 En la novela Pobres
y
ricos
de
México de José Rivera y Río, publicada en 1884, doña Úrsula, madre de una familia “arruinada”, solía leer a sus hijas “alguna de
las obras de madama Genlis” mientras éstas cosían para ganarse la vida en un miserable
cuarto de vecindad.77 Para Genlis como para los pensadores ilustrados como Denis Diderot, la pintura de
costumbres era un medio para elevar la moral de los espectadores por medio de la presentación
de espectáculos edificantes como el de La
dama
de
caridad. No por azar, la obra se difundió ampliamente a partir de un grabado realizado por
Jean Massard en 1778 bajo el título de La
dame
bienfaisante78 y marcó el inicio, no sólo en Francia sino en toda Europa y América, de una serie
de pinturas con el tema de la caridad ya no como parte de los siete actos de misericordia
y despojado de sus connotaciones religiosas para convertirse en un tema moderno y
laico que fue muy socorrido por los artistas durante el siglo XIX.79
Como en La
dama
de
caridad, los cuadros de Carbó y Bribiesca se centran en la lección moral transmitida por
la vía femenina de una generación a otra, pero han añadido un elemento más a este
mensaje: la muñeca que ambas niñas llevan en la mano no es sólo un juguete, signo
de su género y posición social, sino el símbolo de su maternidad futura y la factura
de seguro de los valores morales que más tarde ellas también legarán a sus hijas.80 Otra diferencia notable entre los cuadros analizados es la presencia o ausencia de
los beneficiados y los espacios en los que tienen lugar las escenas. En oposición
a la obra atribuida a Ocaranza, en la que el destinatario de la caridad es anónimo
y virtual y sólo queda sugerido de forma implícita en el cepo de limosnas con la imagen
del santo vicentino, el resto de las obras presentan al receptor y a los donantes
en un encuentro amable, exento de conflicto entre ricos y pobres. Por otra parte,
los espacios representados en las pinturas son las casas de los socorridos (Hernández,
Carbó y Greuze), hospicios y hospitales (Medina y Agrasot), recintos religiosos (Ocaranza)
y la calle.81 En este sentido, la pintura de Bribiesca muestra el lugar más insólito para este
tipo de escenas, ahí el mendigo ha llegado a irrumpir en el espacio más “sagrado”
de la cultura burguesa: la intimidad del hogar.
No cabe duda que el modelo que inspiró a Bribiesca para la elaboración del tema, pero
sobre todo, para la representación de la madre, fue La
dama
de
caridad de Greuze. La retórica gestual de sus brazos exhortando a su hija a colocar la moneda
en el sombrero es una cita literal de la pintura francesa,82 con la diferencia de que en el caso de la pintura mexicana, el beneficiario del acto
de caridad no es un “pobre vergonzante” enfermo en el lecho de su casa, es decir una
persona de nivel medio o superior caída en desgracia como en las obras de Hernández
y Greuze, lo que sitúa casi en el mismo nivel moral a los donantes y al receptor;
sino un anciano menesteroso de piel morena y barba encanecida cuya pobreza no le impide
vestir con pulcritud para acudir a una casa burguesa en busca de auxilio. Desde esta
perspectiva, resulta interesante llamar la atención tanto sobre el aspecto aseado
como sobre el perfil clásico con que el artista dibujó al indigente, recursos de los
que se sirvió para dignificarlo, lo que lo hace tan diferente del músico anciano de
Carbó con sus rasgos claramente indígenas y su ropa roída y sucia. Fue tal vez esta
estrategia de fusionar una figura de apariencia clásica cubierta con el ropaje del
realismo, manifiesto en la vestimenta y el tono de piel, lo que llevó a Altamirano
a considerar en sus comentarios sobre la obra de Bribiesca en el Salón de 1879, como
el personaje mejor logrado:
Aquí estuvo mejor inspirado este alumno, que en su cuadro de San José. El pensamiento
es bellísimo (una madre conduce a su hija a socorrer a un menesteroso). La ejecución
tiene algunos defectos; pero en general es buena. La madre es de un tipo triste y
no tiene gran expresión. Valía la pena de haberla dibujado con mayor valentía; la
niña también es poco expresiva. En cambio el anciano mendigo es magnífico, su ejecución
tiene una naturalidad que encanta.83
Nada dice el crítico sobre el contraste racial de los personajes que componen la obra
(él, que era indígena), pero el tema le parece “bellísimo”. En cambio la falta de
expresión que atribuye a la madre y a la niña pueden interpretarse como una decisión
deliberada del autor, precisamente para evitar un enfrentamiento racial y social.
Desde este ángulo, tampoco es fortuita la escala de los personajes, pues como en la
obra de Carbó, Bribiesca ha maximizado la altura de la madre en relación con el mendigo,
quien aparece empequeñecido frente a ella, inclinado y temeroso de invadir el hogar
burgués; de esta manera, cada personaje ocupa el sitio que le corresponde sin transgredir
las normas impuestas por una sociedad de enormes contrastes, como lo sigue siendo
y lo era la mexicana de la época porfiriana. Cabe subrayar, también, que tanto en
la obra de Greuze como en las de Carbó y Bribiesca, el beneficiado es un hombre anciano.
Esta diferencia de edad vendría a invalidar cualquier alusión de tipo sexual entre
las benefactoras, pues además la madre viste un camisón, y sus inofensivos protegidos
ubicados estratégicamente en las composiciones en un plano inferior que revela su
mansedumbre. Por otra parte, el estado de ancianidad aunado al de pobreza fue visto
durante el siglo XIX como uno de los sectores más susceptibles de compasión. Un buen
ejemplo de este tema en la escultura mexicana es La
caridad (1881) de Gabriel Guerra, en el que dos jóvenes burgueses sostienen a un pordiosero
semidesnudo para aliviar sus penas, poniendo en práctica las enseñanzas caritativas,
en este caso, de una madre ausente en la obra.84
De la misma forma en que en el siglo XVIII Greuze inauguró las imágenes secularizadas
de la caridad y planteaba en términos visuales el tema de la beneficencia, uno de
los que más interesaron a los pensadores ilustrados, quienes empezaron a ver las desigualdades
sociales y económicas como un problema y no como un “estado natural de las cosas”;
vista en su contexto, Educación
moral exponía un ejercicio de la caridad desprovisto de referencias religiosas, particularmente
para las mujeres. Así lo pregonaban los ideológos liberales como Altamirano o Sierra;
por ello no es casual que en el salón no se encuentre una sola alusión a la religión
y, por el contrario, se presenten objetos que remiten al nuevo ideal de la mujer mexicana
y su papel como educadora en la conformación de la República, tales como el estante
lleno de libros y la lámpara que evocan la imagen de una madre lectora e instruida,
capaz de formar buenos ciudadanos; el mapa de México que además de informar sobre
el lugar donde tiene lugar la escena, sugiere el conocimiento que de la historia y
la geografía nacionales posee la madre para transmitirlos a las generaciones siguientes,
el cesto de costura como símbolo ancestral de la domesticidad femenina y los elaborados
marcos de las pinturas cuyo asunto no se alcanza a percibir, pero que son indicadores
del ambiente culto y refinado en el que viven las benefactoras.
En un texto retrospectivo sobre su novela inconclusa El
ángel
del
porvenir, publicada por entregas en la revista El
Renacimiento durante 1869, Sierra explicaba la trama y el papel de la mujer en el proceso de construcción
de la nación mexicana: “La mujer mexicana será el ángel del porvenir, ella nos salvará
socialmente, pero se regenerará por el sentimiento religioso, sustituyente de la devoción
y la superstición; el amor de la patria será parte integrante de esta religión, como
en los Estados Unidos”.85 La cita es reveladora respecto a las transformaciones políticas y sociales que la
ideología liberal pretendía establecer entre la población mediante la legislación,
la educación, la prensa, la literatura y el arte: la secularización de las costumbres
mediante el relevo de los símbolos religiosos por los patrióticos, la exaltación del
nacionalismo y el papel social que hombres y mujeres debían cumplir para la consolidación
del Estado, con los que Educación
moral respondería cumplidamente. No por azar la obra, sorteada entre los suscriptores de
la exposición de 1879, perteneció al eminente filántropo poblano Alejandro Ruiz Olavarrieta,
fundador del Monte de Piedad Vidal-Ruiz. A su muerte en 1907, legó a la Escuela Nacional
de Bellas Artes un lote de piezas de cerámica y pinturas, entre las que se encontraban
dos de la autoría de Bribiesca: Educación
moral y La
Virgen
en
contemplación. Sin embargo, las obras permanecieron en San Carlos sólo algunos años, pues en 1910
(a solicitud del gobernador de Querétaro, Francisco González de Cosío, y del director
de la Academia de Bellas Artes de ese estado, Germán Barragán Patiño), 53 óleos y
siete esculturas, seleccionados por Leandro Izaguirre y Gerardo Murillo, fueron cedidos
a la academia queretana. 86 En la actualidad, la pintura forma parte del acervo del Museo Regional de ese estado.